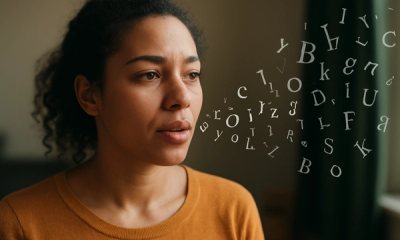Cuando dejamos nuestro país —o incluso cuando iniciamos el proceso de independencia y salimos de casa— solemos partir con expectativas altas. No solo las nuestras: también las de nuestra familia, pareja o amigos, que proyectan en nosotros una imagen de éxito.
Esperan que logremos metas que, según la creencia colectiva, “nos sacarán de la pobreza o de la miseria” o, al menos, nos harán crecer al aprender cosas nuevas.
En la mente de todos queda dibujado un avatar: un hombre o una mujer poderosa, con estabilidad económica, una carrera consolidada o, como mínimo, un nuevo idioma aprendido si el viaje fue al extranjero. Incluso si emigramos a un país donde se habla nuestra lengua, terminamos incorporando nuevas palabras y expresiones que transforman nuestra forma de comunicarnos.
Con esa imagen idealizada nos casamos. Pero muchas veces, la realidad nos enfrenta a obstáculos que nos superan. Cuando eso ocurre, lo asociamos con el fracaso. Y ahí empieza el silencio: no se lo contamos a los amigos, a la pareja, ni a la familia. Comenzamos a aislarnos y todo se vuelve más gris, más pesado, más difícil.
Cambiar la expectativa
Cambiar la expectativa puede ser sinónimo de encontrar la felicidad.
Recuerdo el caso de una paciente que, con pocas oportunidades en su país, decidió migrar. En el extranjero encontró un buen trabajo y una relación que parecía estable. Pensó que el siguiente paso era el matrimonio, no solo por amor, sino para obtener la residencia legal. Sin embargo, su pareja dejó de sentir lo mismo y, de pronto, todo su plan se derrumbó. El miedo al “fracaso” la llevó a ocultar la situación a su familia y amigos, como única forma de preservar la imagen que ellos tenían de ella.
Otra historia similar es la de una joven que migró por amor. Conoció a un chico extranjero en una fiesta, se enamoraron y mantuvieron contacto por redes durante meses. Ella, sin hijos ni grandes ataduras, decidió dejar su carrera y mudarse. Poco tiempo después, tuvo que regresar a su país y enfrentarse a lo que consideraba un fracaso.
Ambas mujeres compartían lo mismo: miedo al fracaso y miedo al qué dirán.
Pero también un final parecido: con el tiempo, descubrieron que no habían fracasado, solo habían tenido miedo.
La primera consiguió una visa laboral que le permitió quedarse en el país de forma independiente y legal. La segunda, de regreso en casa, encontró un propósito que le dio sentido a su vida: un proyecto social que le hizo comprender que la felicidad está lejos de lo que dicta la cultura tradicional —casarse, tener hijos, comprar una casa y un carro— y mucho más cerca de vivir en coherencia con lo que uno valora.
¿Por qué tememos al fracaso?
En mi experiencia personal y profesional, he aprendido que nuestras vidas solo son verdaderamente importantes si lo son, primero, para nosotros mismos.
Somos nosotros quienes les damos valor y quienes vivimos las consecuencias, tanto las buenas como las malas.
Por eso, dejar de temer al juicio ajeno es liberador.
Como personas, a veces somos buenos y otras no tanto; reconciliarnos con ambas facetas y esforzarnos por ser mejores es parte del camino.